Las heridas de la indecencia
Ya ha pasado más de un mes desde que circuló por todas partes aquella frase, hoy bastante reconocida, que en los primeros días resonó en casi todos los medios de comunicación y plataformas digitales. “Tengan decencia” decía la abogada Ruth Eleonora López a sus captores, minutos antes de que la privaran de libertad. “Tengan decencia, esto un día se va a acabar”.
La captura de Ruth, como la de una larga lista que incluye al Dr. Enrique Anaya, al pastor Ángel Pérez, al académico Atilio Montalvo, a los activistas Alejandro Henríquez y Fidel Zavala, y a muchas otras personas, pone en evidencia el nuevo estado de las cosas en El Salvador (por si a alguien le quedaban dudas). La norma vigente es perseguir las ideas distintas, pero sobre todo aquellas que tocan los puntos más sensibles de la argolla de poder: la falta de transparencia, el irrespeto a los derechos humanos, el desplazamiento sistemático de las comunidades más pobres.
La frase de Ruth sigue resonando un mes después de su captura, justo porque un llamado a la decencia se vuelve categórico y urgente en una etapa en que la indecencia se ha convertido en doctrina del Estado. No es exagerado decir que un reclamo por la decencia, justo en el momento en que una persona es arrestada con tantas anomalías, sin respeto al debido proceso, es casi pedirle al orden vigente que se niegue a sí mismo.
Y que El Salvador es un territorio cuya historia testifica que la indecencia deja heridas. Cada detención arbitraria, cada violación de derechos, cada persona forzada a migrar por su seguridad o la de los suyos, cada familia separada contra su voluntad, cada persona que se autocensura para que su opinión no la exponga a peligros… cada silencio obligado es una herida profunda. No solo para sus víctimas directas, sino (aunque a veces no parezca) también para toda la sociedad. Son heridas que duelen en silencio, pero también muy difíciles de esconder para quien las infringe.
Es bochornoso asimilarlo, pero pese a la evidencia de sus estragos, muchos aún prefieren ignorar las heridas y encontrar calma en la falsa creencia de que estos abusos nunca los van a afectar a ellos, que siempre serán agua de otro molino. Algunos por beneficio personal, pero muchísimos otros por mera comodidad, se adhieren al engaño de que la impartición de “orden y seguridad” tiene límites claros y solo se las cobra “al que las debe”. Por la razón que sea, no asimilan que un Estado sistemáticamente indecente, al final, pasará por encima de todo lo que encuentre a su paso, sin distinguir aliados de adversarios, porque solo sabe reconocer a súbditos sumisos. Es allí, en esa ceguera asumida, donde la indecencia legitima su poder, imponiendo silencio y sembrando desconfianza entre vecinos, amigos, familiares y conocidos. Donde rompe intencionalmente los vínculos de fraternidad y de otredad, invistiéndolos a todos como jueces permanentes del resto, capaces de emitir veredicto solo con la información que provee el aparato masivo de propaganda.
Es precisamente por esto que la decencia, no solo la que se exige a otros sino también la que cada cual manifiesta en actos de valentía y resistencia, se convierte ahora en una brújula moral imprescindible. Ya no es solo una cualidad personal, sino una exigencia social, un estándar ético desde el que debemos evaluar a quienes nos gobiernan y cómo ejercen su poder. Una decencia como categoría moral y política, que no tolera abusos ni silencios cómplices; reclama justicia, verdad y respeto por las garantías mínimas que protegen la dignidad humana.
El país urge, pues, de una notable movilización por la decencia. Una movilización cotidiana, a veces subliminal, pero firme y disciplinada hasta lograr el contraste necesario para que miles de adormecidos sean capaces de interpretar la realidad brutal que se esconde ante sus ojos.
Es importante entonces que las voces decentes no abandonen la lucha y la defensa de lo que es correcto. Que sigan exponiendo, desde donde les sea posible, que las heridas de la indecencia no afectan únicamente a quienes reciben los golpes. Que el propio sistema autoritario también sale profundamente herido por cada acto indigno que comete. Que en cada injusticia se expone su debilidad moral, los síntomas de un miedo subyacente al poder que aceleradamente irá perdiendo legitimidad. Es por eso que el monstruo actúa con creciente brutalidad: sabe que se encuentra herido, y hará todo para postergar su inevitable final.
El momento demanda defender la decencia no como idea abstracta, sino como conducta concreta, tangible, cotidiana, accesible a todas y todos. Como reconocimiento de la humanidad en el otro, presente en cada acto pequeño de conciencia y de resistencia que desafíe la indecencia instaurada.
Aunque a veces parecieran utopías o romanticismos, las luchas de hoy serán las esperanzas de mañana.
Esto un día se va a acabar.
@RamiroNavas_

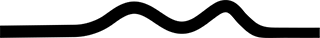


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
