Día Internacional de la Mujer
Tratar todo única y exclusivamente desde la perspectiva femenina es abordar los problemas a la pata coja. En las sociedades en que la mujer empieza a aparecer -y a quedarse-, en la vida pública no tanto por cuotas o reparticiones equitativas de poder, sino principalmente por capacidad y preparación -y también porque tiene espacios sociales- todo mejora.
Precisamente el pasado 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, cayó en mis manos un artículo que comenzaba con la siguiente cita: “Ha llegado la hora en que la mujer ha adquirido en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Mujeres del universo todo (…) a quienes les está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a ustedes toca salvar la paz del mundo”… Un texto que sorprende cuando se sabe que fue escrito en 1965 (cuando la “lucha” feminista estaba en pañales), y que forma parte no de una soflama revolucionaria, o de las actas de un congreso de mujeres luchando por su reconocimiento; sino de los textos con los que se concluyó el Concilio Vaticano II.
Desde entonces ha llovido mucho y las mujeres han logrado enormes conquistas en lo que a su reconocimiento como sujetos de derechos civiles y políticos se trata. Y al mismo tiempo, el discurso feminista más radical, quizá por su partida de nacimiento preponderantemente marxista, prefiere abordar el tema desde la perspectiva dialéctica, desde la consideración de los opuestos, desde la comprensión del hombre como enemigo porque ha creado una sociedad tremendamente injusta para las mujeres.
Quizá por esto no deja de sorprender el papel activo que los documentos eclesiásticos tomaron, desde hace casi sesenta años, no solo en el acompañamiento de las luchas de las mujeres, sino también en el haber asumido un rol protagonista en las bases teóricas e intelectuales, y también en los cambios organizacionales en la búsqueda ya no de la igualdad entre hombres y mujeres, sino principalmente en el esfuerzo cultural-sociológico-legal para comprender que ser distintos no es sinónimo de ser opuestos… Más aún, en considerar la tremenda riqueza que implica la desigualdad y complementariedad entre hombres y mujeres, y en desechar como errónea, y dañina, la perspectiva que entiende el feminismo como la eliminación de toda diferencia, sino de la aniquilación de los hombres.
De hecho, en las sociedades en las que se aborda el tema desde lo que se podrían llamar las relaciones entre hombres y mujeres; y no tanto desde la lucha por defenestrar a los hombres que ocupan el poder para que sean mujeres las que dominen; las cosas han ido mucho mejor para mujeres y para hombres.
De modo que lo que se conoce como “la cuestión de la mujer”, si se enfoca más bien como “las relaciones entre mujeres y hombres” a la luz de la cultura y de la legislación, está superando viejas estructuras, rancios patriarcados, prejuicios culturales ampliamente extendidos y profundamente arraigados. Eso no quiere decir que estemos en una situación ideal, pero más cerca de ella que antes, sí que estamos.
Tratar todo única y exclusivamente desde la perspectiva femenina es abordar los problemas a la pata coja. En las sociedades en que la mujer empieza a aparecer -y a quedarse-, en la vida pública no tanto por cuotas o reparticiones equitativas de poder, sino principalmente por capacidad y preparación -y también porque tiene espacios sociales- todo mejora.
No es verdad que dentro de las fuerzas culturales poderosas de Occidente: la religión, la política, la filosofía, etc. haya habido una oposición con respecto a la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino más bien todo lo contrario, como se podría comprobar con un estudio ad hoc.
Lo cierto es, más bien, que llevamos siglos enfocando la cuestión de una manera determinada y que, después de dar bandazos en uno u otro sentido, de ser extremadamente conservadores o fanáticos progresistas, poco a poco, como suceden los cambios sociales que llegan para quedarse, la realidad antropológica de la distinción e igualdad entre hombres y mujeres va logrando permear las conciencias, e instalarse en el conjunto de valores predominantes, principalmente entre la gente joven, en las sociedades actuales.
Ingeniero/@carlosmayorare

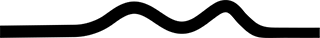


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
